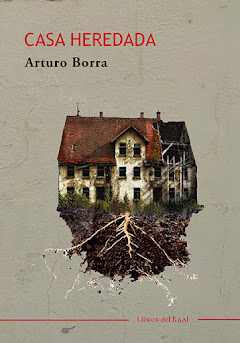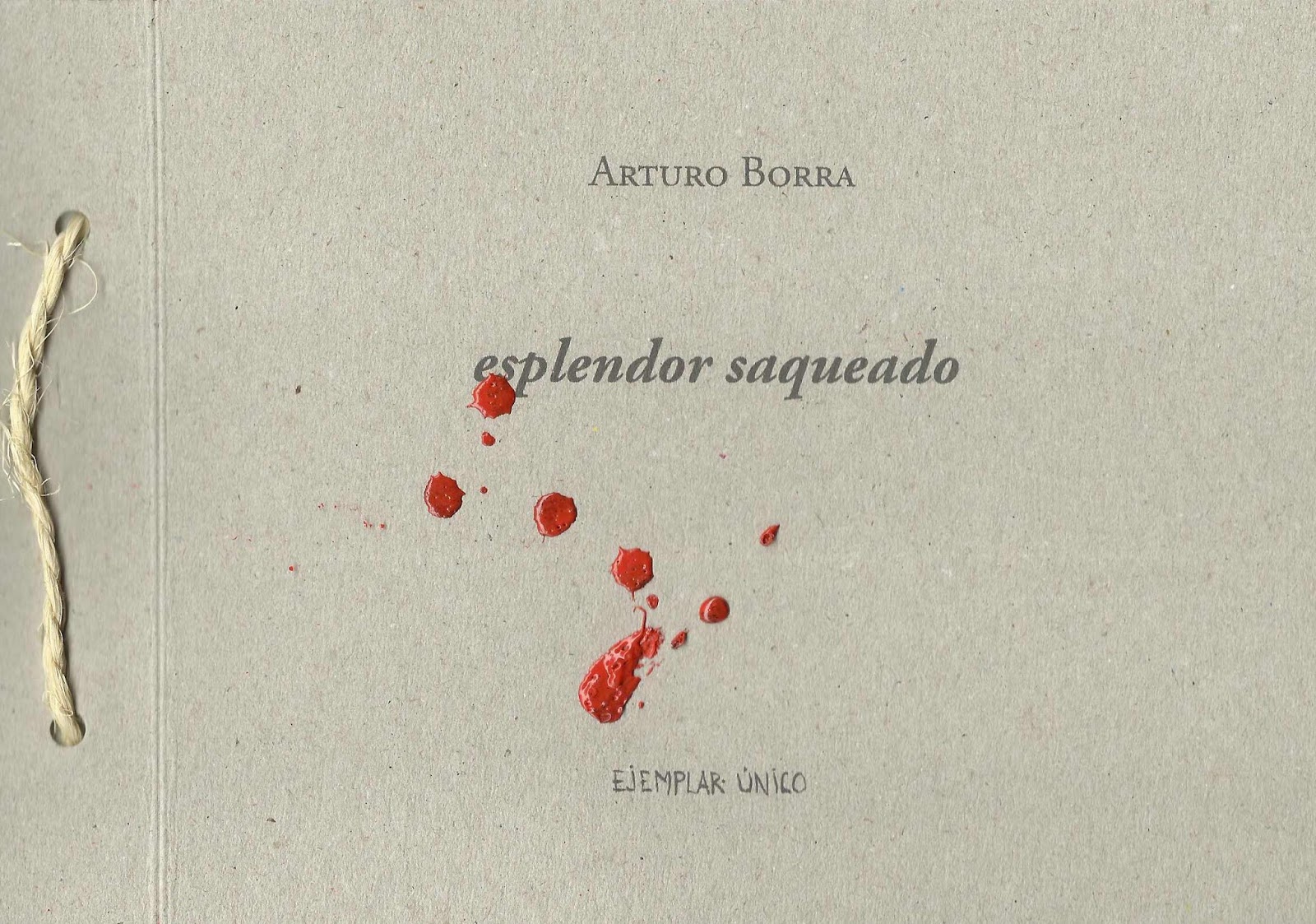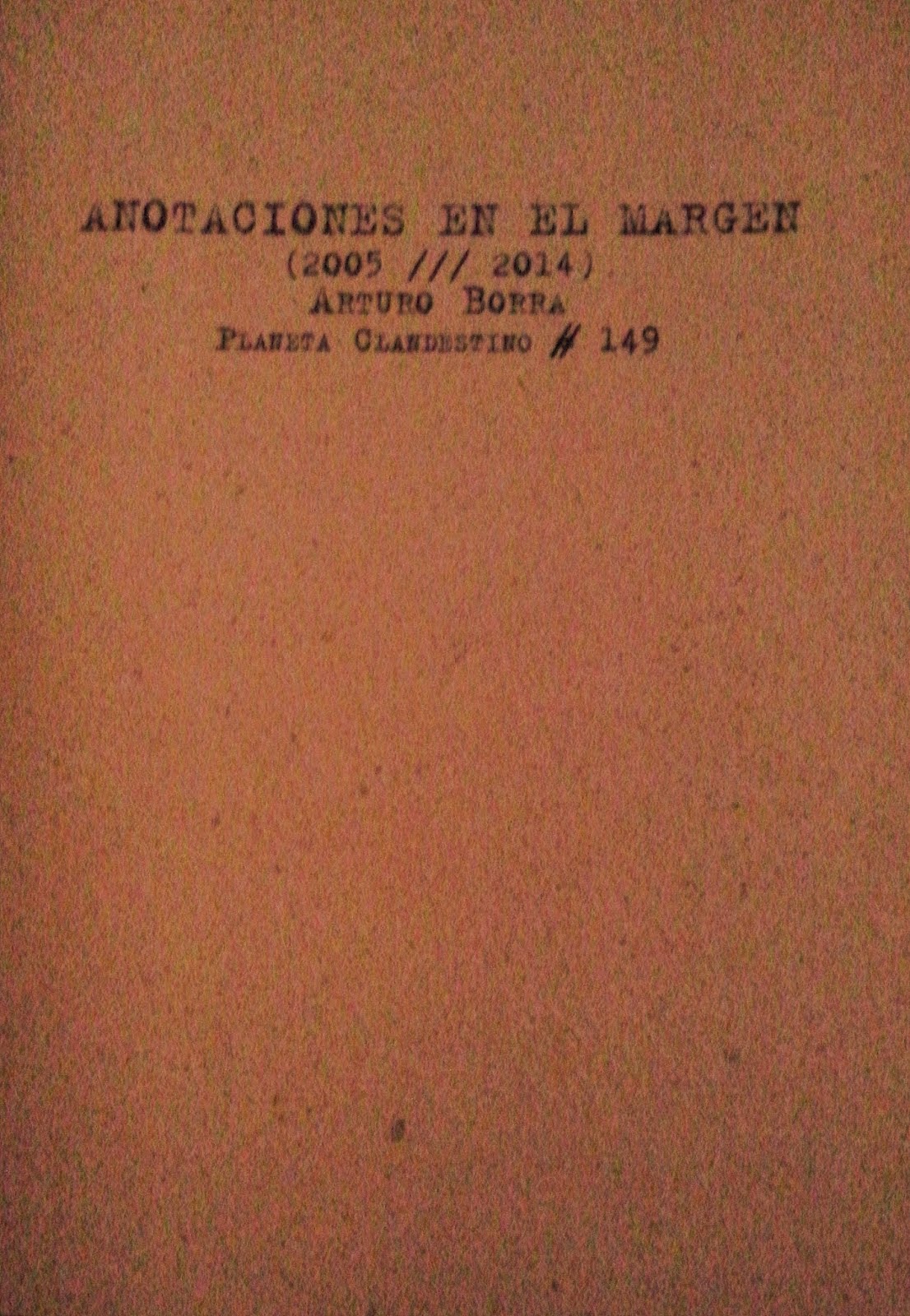-----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
“Los indios shuar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido. La cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre”.
(“Celebración de la voz humana /1”, E. Galeano, El libro de los abrazos).
La poesía no detendrá la guerra. Como nos advertía hace algunas décadas el filósofo Cornelius Castoriadis sólo la propia humanidad puede hacerlo. Un poema no detendrá las balas: sólo nuestras decisiones humanas pueden evitarlo. Como en el célebre poema “Confianzas” de Gelman, donde el poeta se interroga acerca de su escritura, la impotencia poética (y artística) ante la guerra y otras realidades políticas y sociales es flagrante. Podría, desde luego, indicarse que la poesía, cuando se compromete abiertamente con la paz, transforma nuestras conciencias, pero otros dirán que sólo los ya convertidos mostrarán sensibilidad ante aquella (reducida, en ocasiones, a sola plegaria). Producir sentidos críticos no detiene la acción cínicamente homicida: ellos saben del daño que imparten y no se detendrán a pesar del saber. A un poder se lo detiene con un contrapoder, no con reivindicaciones normativas tan legítimas como ineficaces ante el uso ilegítimo de la fuerza. Si no se detienen por los ríos manchados de sangre mucho menos lo harán por los ríos de tinta.
Todas estas parecieran razones de más para no proseguir escribiendo contra la guerra o los efectos sufrientes que produce; al menos, para desvincularse éticamente de la obligación de escribir dichos poemas, puesto que lo poético no es en absoluto un modo de resolución de conflictos políticos ni mucho menos militares. Podemos pronunciarnos a favor de los armisticios, de los acuerdos normativos multilaterales, de las negociaciones políticas, en suma, del diálogo intercultural, pero ninguna racionalidad comunicativa, ni mucho menos ninguna poética dialógica constituye un serio obstáculo para los señores de la guerra. Más aún, nadie está obligado a leer a los cronistas de guerra notificándonos la muerte diaria (más o menos indiscriminada), a escuchar a las organizaciones humanitarias denunciando los vergonzantes incumplimientos de los tratados internacionales o incluso a manifestarse por la paz. Así pues, los medios que están a nuestro alcance parecen ser, a pesar nuestro, de escasa (cuando no nula) eficacia política. Habría incluso que señalar que escribir al respecto no predefine su valor estético: a menudo, esos poemas no constituyen auténticas aportaciones artísticas y ni siquiera permiten ampliar el conocimiento que tenemos sobre esa realidad drástica. Asimismo, escribir sobre la guerra no nos hace, en términos morales, necesariamente mejores e incluso no faltan ocasiones donde esos mismos poemas son utilizados para hacer simbólicamente rentable una poética, situándola en el campo de la "poesía comprometida".
Y sin embargo, ¿qué seríamos sin esa multiplicidad de pronunciamientos críticos, sin esta interrogación por el derecho, sin la reivindicación de la igualdad de la condición humana, sin el reclamo persistente de justicia? ¿Qué sacrificaríamos de nuestra identidad si desconociéramos al otro, si nos despreocupáramos de su existencia digna o nos resultara indiferente su dolor?
Tienen razón nuestros detractores cuando alegan que con la poesía no detendremos la guerra. Es más: admitamos que no parece ser más que un ejercicio catárquico, esto es, una forma de descargar nuestra rabia legítima. Algunos arriesgan más: toda la prolífica producción poética que gira en torno a esa problemática no parece ser más que una manera de tranquilizar las conciencias. En efecto, hay catarsis de nuestra rabia. Pero, ¿se trata de una catarsis tranquilizadora, que nos consuela pensando que ya hemos hecho nuestra parte al tomar parte? ¿Podría tranquilizarse alguien con un mínimo de lucidez escribiendo poesía antibelicista, cuando no abiertamente pacifista? Sería sin dudas una muestra de humana estupidez, tan habitual en nuestra época deshumanizante. Con todo, esa rabia dice algo de nosotros: escribir contra la guerra no detendrá las bombas, pero puede que me detenga a mí, que sacuda la consciencia de la impotencia y cuestione el reconocimiento resignado de la imposibilidad de hacer algo. Incluso cuando no lográramos cambiar ciertos acontecimientos traumáticos, escribir es, en primer orden, movilizar mi ser: intranquilizarme lo suficiente como para actuar en otros órdenes de la práctica, a pesar de la insuficiencia de esas intervenciones (incluso en el plano colectivo). De hecho, rara vez una movilización masiva logra detener la guerra (y digo la guerra pero siempre es una guerra específica: Irak o Palestina, Afganistán o Georgia –sobre la que se ha dicho casi nada-, Congo o Sudán –sobre las que se ha dicho menos todavía- y tantas otras guerras olvidadas). Así pues, aunque se movilice la mitad de la población mundial hay un muro habitualmente infranqueable: las “razones de estado” aducidas, la invocación del estado de excepción, el llamamiento a las causas justas (pretexto mediante el cual se baña de sangre la tierra) e, incluso, y más dramáticamente, el apoyo de la otra mitad, que suele aplaudir las aplastantes manifestaciones de superioridad militar, sin ahorrar en maniqueísmos.
Ahora bien, si la poesía no detuvo ni el genocidio ni la barbarie incluso de los que se proclaman a sí mismos civilizados, si la poesía no impide la drástica realidad del crimen de estado y del estado del crimen (que incluye, desde luego, grupos para-estatales), ¿para qué escribir o seguir escribiendo sobre y contra la guerra?
Un principio de respuesta ya está insinuado: para alertarnos de nuestras propias anestesias y seguir persistiendo en nuestras demandas de justicia, a pesar de (o precisamente por) ser desoídas. Nada nos impide imaginar que puede haber un tiempo porvenir en que ya no sea necesario escribir este tipo de poemas. Sin embargo, ¿podrían alcanzar estos móviles subjetivos para justificar la existencia misma de esta clase de poemas? ¿No resultan radicalmente insuficientes, cuando lo que hay que frenar son los tanques? En última instancia, los estados –o mejor dicho, sus líderes, esto es, los que toman las decisiones cruciales para acelerar o frenar las matanzas, en alianza a las industrias bélicas en pleno auge a pesar de la crisis económico-financiera mundializada- son los responsables principales de esas decisiones (que otros, desde luego, ejecutan reconociéndoles su autoridad).
¿Para qué entonces, si a pesar de tantas páginas memorables contra la guerra -comenzando por las de Tolstoi o Trumbo- no han logrado evitarla? Dicho más claramente: la efectividad política de lo poético (y lo literario en general) es escandalosamente limitada, al menos ante las escenas de destrucción que se repiten en la historia humana. La literatura y las plegarias, las crónicas y las movilizaciones no alcanzan. Son absolutamente insuficientes ante las máquinas de guerra. No obstante, como prácticas sociales específicas, contribuyen a la necesaria articulación de una promesa colectiva sino de reconciliación, al menos de pacífica coexistencia social. Desde luego, nada de ello anuncia una sociedad sin conflictos, pero señala una dirección distinta para gestionarlos.
En suma, subestimar estas aportaciones finitas pero valiosas es renunciar a nuestra capacidad de intervención crítica en las condiciones del presente, sea en términos individuales como grupales. Detrás de ese renunciamiento lo que se esconde es el sacrificio propiciado por los intereses -más o menos espurios, más o menos inconfesables- de nuestros mandatarios. También hemos dicho que sólo la propia humanidad puede detener esas máquinas; sólo manos humanas pueden evitar el disparo. Y ahora es tiempo de agregar: que cuestionemos de diversas formas los discursos legitimistas, aunque no alcance para desmontar esas máquinas, puede erosionar su eficacia desmovilizadora, limitada a significar la guerra como una fatalidad, un camino inexorable ante el presunto mal absoluto del Otro. Es dar batalla simbólica a la lógica de la guerra; es luchar contra la reducción de todas las luchas ideológico-políticas a la gramática del enfrentamiento militarizado (incluso el que invoca, practicando el terrorismo de estado, la guerra contra el terror).
Digámoslo, por si quedara alguna duda, con Juan Gelman.
Confianzas
se sienta a la mesa y escribe
«con este poema no tomarás el poder» dice
«con estos versos no harás la Revolución» dice
«ni con miles de versos harás la Revolución» dice
y más: esos versos no han de servirle para
que peones maestros hacheros vivan mejor
coman mejor o él mismo coma viva mejor
ni para enamorar a una le servirán
no ganará plata con ellos
no entrará al cine gratis con ellos
no le darán ropa por ellos
no conseguirá tabaco o vino por ellos
ni papagayos ni bufandas ni barcos
ni toros ni paraguas conseguirá por ellos
si por ellos fuera la lluvia lo mojará
no alcanzará perdón o gracia por ellos
«con este poema no tomarás el poder» dice
«con estos versos no harás la Revolución» dice
«ni con miles de versos harás la Revolución» dice
se sienta a la mesa y escribe
¿Entonces?
Ni con miles de versos haremos la Revolución ni tomaremos el Poder; no cambiaremos la humanidad, no la haremos desistir de su atrincheramiento ante los otros. Y, sin embargo, seguimos escribiendo: para dar testimonio de las fosas, para denunciar la aniquilación, para interrogar los modos en que cimentamos nuestro bienestar y nuestra inmovilidad ante el dolor ajeno. Podríamos ser más concisos: para seguir luchando, a través de la palabra, puesto que, como dice Galeano, “el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca”.
Nuestra escritura, sin embargo, no se contenta con escribir: quiere derrotar nuestra pasividad, triunfar sobre la desactivación de la protesta que no se consuela con quedarse en sola protesta, cuestionar la separación de poesía y vida social, imaginar otras respuestas deseables, sumarnos como ciudadanos a una lucha simbólica (pero no menos real) ante la que nuestra impotencia es síntoma de la radical concentración de las decisiones públicas, de la enajenación de los estados con respecto a una parte significativa de las sociedades que dicen representar (al menos, en el contexto de las democracias representativas). Y es, también, síntoma de nuestro deseo de no querer participar en la guerra como espectáculo mediático, de resistirnos a presenciar de forma silenciosa la masacre generalizada, de negarnos a aceptar la reducción del crimen a una estética siniestra, que no duda en embellecer las tecnologías de la destrucción, de reactivar nuestra sensibilidad ante tanta muerte naturalizada. Porque la guerra, a pesar de Baudrillard, nunca se deja reducir a espectáculo, aunque ese sea su tratamiento prevalente: sean invisibilizados o exhibidos, los cuerpos inertes permanecen. Porque la muerte como amo absoluto -aunque se oculte tras la omisión más o menos deliberada, o tras la censura férrea de los genocidas- deja su marca traumática e irreparable. Sigue ahí.
Todas estas parecieran razones de más para no proseguir escribiendo contra la guerra o los efectos sufrientes que produce; al menos, para desvincularse éticamente de la obligación de escribir dichos poemas, puesto que lo poético no es en absoluto un modo de resolución de conflictos políticos ni mucho menos militares. Podemos pronunciarnos a favor de los armisticios, de los acuerdos normativos multilaterales, de las negociaciones políticas, en suma, del diálogo intercultural, pero ninguna racionalidad comunicativa, ni mucho menos ninguna poética dialógica constituye un serio obstáculo para los señores de la guerra. Más aún, nadie está obligado a leer a los cronistas de guerra notificándonos la muerte diaria (más o menos indiscriminada), a escuchar a las organizaciones humanitarias denunciando los vergonzantes incumplimientos de los tratados internacionales o incluso a manifestarse por la paz. Así pues, los medios que están a nuestro alcance parecen ser, a pesar nuestro, de escasa (cuando no nula) eficacia política. Habría incluso que señalar que escribir al respecto no predefine su valor estético: a menudo, esos poemas no constituyen auténticas aportaciones artísticas y ni siquiera permiten ampliar el conocimiento que tenemos sobre esa realidad drástica. Asimismo, escribir sobre la guerra no nos hace, en términos morales, necesariamente mejores e incluso no faltan ocasiones donde esos mismos poemas son utilizados para hacer simbólicamente rentable una poética, situándola en el campo de la "poesía comprometida".
Y sin embargo, ¿qué seríamos sin esa multiplicidad de pronunciamientos críticos, sin esta interrogación por el derecho, sin la reivindicación de la igualdad de la condición humana, sin el reclamo persistente de justicia? ¿Qué sacrificaríamos de nuestra identidad si desconociéramos al otro, si nos despreocupáramos de su existencia digna o nos resultara indiferente su dolor?
Tienen razón nuestros detractores cuando alegan que con la poesía no detendremos la guerra. Es más: admitamos que no parece ser más que un ejercicio catárquico, esto es, una forma de descargar nuestra rabia legítima. Algunos arriesgan más: toda la prolífica producción poética que gira en torno a esa problemática no parece ser más que una manera de tranquilizar las conciencias. En efecto, hay catarsis de nuestra rabia. Pero, ¿se trata de una catarsis tranquilizadora, que nos consuela pensando que ya hemos hecho nuestra parte al tomar parte? ¿Podría tranquilizarse alguien con un mínimo de lucidez escribiendo poesía antibelicista, cuando no abiertamente pacifista? Sería sin dudas una muestra de humana estupidez, tan habitual en nuestra época deshumanizante. Con todo, esa rabia dice algo de nosotros: escribir contra la guerra no detendrá las bombas, pero puede que me detenga a mí, que sacuda la consciencia de la impotencia y cuestione el reconocimiento resignado de la imposibilidad de hacer algo. Incluso cuando no lográramos cambiar ciertos acontecimientos traumáticos, escribir es, en primer orden, movilizar mi ser: intranquilizarme lo suficiente como para actuar en otros órdenes de la práctica, a pesar de la insuficiencia de esas intervenciones (incluso en el plano colectivo). De hecho, rara vez una movilización masiva logra detener la guerra (y digo la guerra pero siempre es una guerra específica: Irak o Palestina, Afganistán o Georgia –sobre la que se ha dicho casi nada-, Congo o Sudán –sobre las que se ha dicho menos todavía- y tantas otras guerras olvidadas). Así pues, aunque se movilice la mitad de la población mundial hay un muro habitualmente infranqueable: las “razones de estado” aducidas, la invocación del estado de excepción, el llamamiento a las causas justas (pretexto mediante el cual se baña de sangre la tierra) e, incluso, y más dramáticamente, el apoyo de la otra mitad, que suele aplaudir las aplastantes manifestaciones de superioridad militar, sin ahorrar en maniqueísmos.
Ahora bien, si la poesía no detuvo ni el genocidio ni la barbarie incluso de los que se proclaman a sí mismos civilizados, si la poesía no impide la drástica realidad del crimen de estado y del estado del crimen (que incluye, desde luego, grupos para-estatales), ¿para qué escribir o seguir escribiendo sobre y contra la guerra?
Un principio de respuesta ya está insinuado: para alertarnos de nuestras propias anestesias y seguir persistiendo en nuestras demandas de justicia, a pesar de (o precisamente por) ser desoídas. Nada nos impide imaginar que puede haber un tiempo porvenir en que ya no sea necesario escribir este tipo de poemas. Sin embargo, ¿podrían alcanzar estos móviles subjetivos para justificar la existencia misma de esta clase de poemas? ¿No resultan radicalmente insuficientes, cuando lo que hay que frenar son los tanques? En última instancia, los estados –o mejor dicho, sus líderes, esto es, los que toman las decisiones cruciales para acelerar o frenar las matanzas, en alianza a las industrias bélicas en pleno auge a pesar de la crisis económico-financiera mundializada- son los responsables principales de esas decisiones (que otros, desde luego, ejecutan reconociéndoles su autoridad).
¿Para qué entonces, si a pesar de tantas páginas memorables contra la guerra -comenzando por las de Tolstoi o Trumbo- no han logrado evitarla? Dicho más claramente: la efectividad política de lo poético (y lo literario en general) es escandalosamente limitada, al menos ante las escenas de destrucción que se repiten en la historia humana. La literatura y las plegarias, las crónicas y las movilizaciones no alcanzan. Son absolutamente insuficientes ante las máquinas de guerra. No obstante, como prácticas sociales específicas, contribuyen a la necesaria articulación de una promesa colectiva sino de reconciliación, al menos de pacífica coexistencia social. Desde luego, nada de ello anuncia una sociedad sin conflictos, pero señala una dirección distinta para gestionarlos.
En suma, subestimar estas aportaciones finitas pero valiosas es renunciar a nuestra capacidad de intervención crítica en las condiciones del presente, sea en términos individuales como grupales. Detrás de ese renunciamiento lo que se esconde es el sacrificio propiciado por los intereses -más o menos espurios, más o menos inconfesables- de nuestros mandatarios. También hemos dicho que sólo la propia humanidad puede detener esas máquinas; sólo manos humanas pueden evitar el disparo. Y ahora es tiempo de agregar: que cuestionemos de diversas formas los discursos legitimistas, aunque no alcance para desmontar esas máquinas, puede erosionar su eficacia desmovilizadora, limitada a significar la guerra como una fatalidad, un camino inexorable ante el presunto mal absoluto del Otro. Es dar batalla simbólica a la lógica de la guerra; es luchar contra la reducción de todas las luchas ideológico-políticas a la gramática del enfrentamiento militarizado (incluso el que invoca, practicando el terrorismo de estado, la guerra contra el terror).
Digámoslo, por si quedara alguna duda, con Juan Gelman.
Confianzas
se sienta a la mesa y escribe
«con este poema no tomarás el poder» dice
«con estos versos no harás la Revolución» dice
«ni con miles de versos harás la Revolución» dice
y más: esos versos no han de servirle para
que peones maestros hacheros vivan mejor
coman mejor o él mismo coma viva mejor
ni para enamorar a una le servirán
no ganará plata con ellos
no entrará al cine gratis con ellos
no le darán ropa por ellos
no conseguirá tabaco o vino por ellos
ni papagayos ni bufandas ni barcos
ni toros ni paraguas conseguirá por ellos
si por ellos fuera la lluvia lo mojará
no alcanzará perdón o gracia por ellos
«con este poema no tomarás el poder» dice
«con estos versos no harás la Revolución» dice
«ni con miles de versos harás la Revolución» dice
se sienta a la mesa y escribe
¿Entonces?
Ni con miles de versos haremos la Revolución ni tomaremos el Poder; no cambiaremos la humanidad, no la haremos desistir de su atrincheramiento ante los otros. Y, sin embargo, seguimos escribiendo: para dar testimonio de las fosas, para denunciar la aniquilación, para interrogar los modos en que cimentamos nuestro bienestar y nuestra inmovilidad ante el dolor ajeno. Podríamos ser más concisos: para seguir luchando, a través de la palabra, puesto que, como dice Galeano, “el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca”.
Nuestra escritura, sin embargo, no se contenta con escribir: quiere derrotar nuestra pasividad, triunfar sobre la desactivación de la protesta que no se consuela con quedarse en sola protesta, cuestionar la separación de poesía y vida social, imaginar otras respuestas deseables, sumarnos como ciudadanos a una lucha simbólica (pero no menos real) ante la que nuestra impotencia es síntoma de la radical concentración de las decisiones públicas, de la enajenación de los estados con respecto a una parte significativa de las sociedades que dicen representar (al menos, en el contexto de las democracias representativas). Y es, también, síntoma de nuestro deseo de no querer participar en la guerra como espectáculo mediático, de resistirnos a presenciar de forma silenciosa la masacre generalizada, de negarnos a aceptar la reducción del crimen a una estética siniestra, que no duda en embellecer las tecnologías de la destrucción, de reactivar nuestra sensibilidad ante tanta muerte naturalizada. Porque la guerra, a pesar de Baudrillard, nunca se deja reducir a espectáculo, aunque ese sea su tratamiento prevalente: sean invisibilizados o exhibidos, los cuerpos inertes permanecen. Porque la muerte como amo absoluto -aunque se oculte tras la omisión más o menos deliberada, o tras la censura férrea de los genocidas- deja su marca traumática e irreparable. Sigue ahí.
Puesto que somos parte de la humanidad, escribimos para cambiarnos a nosotros mismos y procurar convencer por medios dialógicos a quienes no están convencidos de que debemos cambiar. También los silencios pueden agujerearse, a pesar de que estos gritos apenas sean escuchados por quienes más responsabilidad tienen en ocasionarlos. Por sobre todo, es apuesta por subvertir la hegemónica cultura de la indiferencia, que se desentiende radicalmente de los derechos de los demás, empezando por el derecho a vivir.
En este sentido, aunque nuestra escritura se propusiera una tarea imposible, cortaría una cadena de complicidades ante una guerra que también se disputa en lo ideológico, en las reducciones simplistas y descalificatorias de los otros, en las condenas fáciles y prejuiciosas de otras culturas y pueblos. Más modestamente, nos permite evitar la clausura prematura de los interrogantes acerca de nuestras razones para escribir.
Ante las maquinarias humanas de producción de desgracia que operan en lo cotidiano y que, en el contexto presente, se estructuran sobre los flujos maquínicos del capitalismo, la literatura no debe limitarse a cantar a una felicidad que aparece como una experiencia efímera. También tiene que mostrar todo aquello que estas maquinarias –que constituyen al ser humano como engranaje- imposibilitan u obliteran. Y ese acto de mostrar, a través de la crítica a las injusticias históricas, la indagación abierta y la ensoñación misma, nos ayuda a seguir confiando en la posibilidad humana de auto-transformación, basada en un proyecto de autonomía individual y colectiva. Porque si hay algo que la poesía no debe perder es su capacidad para interrogar aquello que aparece como evidente. Sospechar esas evidencias es un modo de abrirnos a todo aquello que permanece a la sombra: es contribuir a crear las condiciones para reinventar nuestras subjetividades, encarnaciones concretas de un sistema de devastación planificada.
En efecto, la escritura produce subjetivaciones, incluyendo los andamiajes para radicalizar un compromiso antibelicista y reconocer al otro como sujeto humano, semejante y diferente a la vez. Nuestra única esperanza quizás resida allí. La poesía no cambiará la humanidad, pero puede que la humanidad, valiéndose de ésta y otros modos de subjetivación, se cambie a sí misma.
En este sentido, aunque nuestra escritura se propusiera una tarea imposible, cortaría una cadena de complicidades ante una guerra que también se disputa en lo ideológico, en las reducciones simplistas y descalificatorias de los otros, en las condenas fáciles y prejuiciosas de otras culturas y pueblos. Más modestamente, nos permite evitar la clausura prematura de los interrogantes acerca de nuestras razones para escribir.
Ante las maquinarias humanas de producción de desgracia que operan en lo cotidiano y que, en el contexto presente, se estructuran sobre los flujos maquínicos del capitalismo, la literatura no debe limitarse a cantar a una felicidad que aparece como una experiencia efímera. También tiene que mostrar todo aquello que estas maquinarias –que constituyen al ser humano como engranaje- imposibilitan u obliteran. Y ese acto de mostrar, a través de la crítica a las injusticias históricas, la indagación abierta y la ensoñación misma, nos ayuda a seguir confiando en la posibilidad humana de auto-transformación, basada en un proyecto de autonomía individual y colectiva. Porque si hay algo que la poesía no debe perder es su capacidad para interrogar aquello que aparece como evidente. Sospechar esas evidencias es un modo de abrirnos a todo aquello que permanece a la sombra: es contribuir a crear las condiciones para reinventar nuestras subjetividades, encarnaciones concretas de un sistema de devastación planificada.
En efecto, la escritura produce subjetivaciones, incluyendo los andamiajes para radicalizar un compromiso antibelicista y reconocer al otro como sujeto humano, semejante y diferente a la vez. Nuestra única esperanza quizás resida allí. La poesía no cambiará la humanidad, pero puede que la humanidad, valiéndose de ésta y otros modos de subjetivación, se cambie a sí misma.
Arturo Borra